
Santiago Llach, el autor de La verdad láctea, sale en busca del último contacto visual de la familia Pomar antes de su tramo final en la Ruta 7. Encuentra, a cambio, la tarea mecánica del empleado, "el contacto repetitivo con los dedos de los que viajan, embichados con galletitas, nafta, mocos".
Por: Santiago Llach
Las bandas de la pobreza copan las avenidas del centro, es un viernes a la tarde y mis dedos tocan nerviosos el botoncito para cambiar de radio: ida y vuelta de la 102.3 a la 101.5. Me gusta recorrer esas calles en auto, asistir a las transas realizadas a la luz de la policía. Dar vueltas y vueltas, mirando el hoyo donde la ciudad la pudre. Desde el Gol gris con vidrios oscuros y con el capó horadado por aquel granizo, esa forma poética de la peste que hace tres años cayó sobre Buenos Aires. Con el auto se puede matar y se puede morir. Todo auto es una novela trágica en potencia. El auto es la herramienta moderna más común de cometer filicidios inconscientes.
Mi tarea es darle sus ocho mil caracteres de fama al chico del peaje. A las 20:07 del 14 de noviembre de 2009, una familia de clase media pasó por el peaje de Villa Espil (kilómetro 88 de la Ruta Nacional 7), obló dos pesos con cuarenta, la barrera se levantó y la familia Pomar arrancó el último tramo de su viaje en coche al muere. Poco después de arrancar, el pater familiae le dedicó un gesto a la cámara de la empresa Univia, y gatilló el morbo icónico de los argentinos.
Los dispositivos tecnológicos se encargaron de demostrar que la trayectoria de cualquier anónimo por el espacio público puede ser reconstruida. En la parábola trágica de los Pomar, los errores fueron humanos, y la vociferación de su historia corrió por cuenta de esos monstruos que necesitan alimentarse todos los días con historias que embellecen, exageran, deforman o alteran.
El viernes al mediodía, entonces, busqué en Internet la página de UNIVIA, llamé a la estación de peaje de Villa Espil, pregunté por el empleado que había recibido los dos pesos con cuarenta de parte de Fernando Pomar y me pasaron con él. Ya tenía una punta, una punta para una historia mínima.
Los peajes también son carne posible para la literatura. Los chicos de los peajes: trabajadores obligados a la tarea mecánica de facturar y facturar. Obligados al contacto repetitivo y fugaz con los dedos de los que pasan, los que viajan, los que manejan: dedos grasos, embichados con galletitas y papas fritas, nafta, llantas, mocos.Los peajeros: chicos inmóviles en una cabina viendo pasar a los que se mueven. Una perspectiva fija sobre el mundo en movimiento.
Me demoré por las calles de Buenos Aires, la fotógrafa ya había llegado en remise a Villa Espil y le inventé alguna excusa por sms. Cuando yo llegara, a la noche, ella ya habría partido hacía rato, haciendo su trabajo con harta mayor eficacia que moi.
Yo quería, quizás, salir de la ciudad hacia el oeste en la hora pico. Escuchar el reggaeton triste de mis vecinos de autopista en los primeros peajes. Someterme a la bocina empedernida de los que quieren que la barrera se levante gratis. Sin tocar ni una sola vez la bocina –uno de los pocos vicios de los que carezco– dos veces me levantaron la barrera gratis. La fila enorme de los pares de luces rojas en la tarde que se hace noche, en esa hora límite del capitalismo, el fin de la semana laboral de los oficinistas que se lanzan a las zonas amables del conurbano a producir civilización, o a pudrirla un poco más.
El humus del ruido exterior, tamizado por el zapping de los hits, la zoncera de la repetición a mansalva de las canciones pegadizas que escuchamos mil veces. Algo nos reconforta en ellas, quizás que otros millones en el mundo sientan la misma boludez sensible. La máquina de las industrias culturales, vomitando canciones e historias como pastillitas de rivotril. Adormecernos un poco, es la alternativa que elegimos. La otra sería seguir derecho en una curva, y que nada nos importe ya.
El lento, lento trayecto por la autopista del oeste, como en el cuento de Cortázar pero en otro punto cardinal, y no yendo a, sino huyendo de, la ciudad: eso también me gusta. Hacer lo que los chismosos, los antihéroes anónimos de la era de Internet, los profetas del sensacionalismo que saben cuánto garpa un milímetro de rating dijeron que los Pomar habían hecho: tomarse el palo y no aparecer nunca más.
Mi hijo León, que tiene nueve y empieza a ser acosado por la maquinaria adulta de los idiotismos, esa que te obliga a gozar y padecer con la inverosímil comedia humana llamada actualidad, me dijo cuando encontraron a la familia desaparecida: "¿Viste que encontraron muertos a los Pomar? Yo pensé que estaban lo más tranquilos, en un pueblito, en otro país, sin saber que los estaban buscando".
Generalmente, los que huyen, huyen de la familia.
Mi destino era un no destino, un no lugar como dicen. Un puesto fronterizo que sirve tanto para pagar el asfaltado de las rutas como para controlar a quienes circulan por ella. Iba a hablar con un fantasma: un empleado anónimo de un lugar de paso. Empleados de telos, guardias de seguridad de bares y oficinas, porteros, empleados de los peajes: ejércitos de la imaginación, testigos invisibles de todo tipo de historias: en sus cabezas las debe haber mejores que en toda la literatura actual.
El chico del peaje se llama Daniel. Ya me había dicho por teléfono que no se acordaba para nada de Pomar, uno más de los tantos automovilistas con los que tiene cada día un contacto mínimo. ¿Qué hay menos recordable que una familia tipo en un auto tipo? Ya estaba oscuro cuando dejé atrás el Acceso Oeste, pasé por Luján y tomé la ruta 7. Poco antes de llegar a Villa Espil, me paré al lado de la ruta y tomé una botellita verde de cerveza. Otro momento sensible del viajero rutero. La perspectiva del que está quieto después de estar un rato largo en movimiento cambia. Ya no creemos en la naturaleza humana, pero andar a velocidades maquinales todavía nos afecta. Ver pasar los autos en la ruta a la noche, como la inversión de ese poema de Pessoa, en que "el ingeniero Alvaro de Campos maneja un Chevrolet prestado y yendo desde Lisboa hacia Sintra reflexiona sobre el espacio y el tiempo humanos". A esta altura de la vida, de la historia del mundo o de esta crónica destinada de antemano al fracaso, no me daba para tan altas reflexiones. Apenas sí para adormecerme un poco más con el fresco sabor de una Estela.
Cuando llegué a la estación de peaje, me atendieron con la seca cortesía que la paranoia de las empresas destina, supongo, a esos sujetos que se hacen llamar periodistas. Le conté al jefe de estación que el objetivo de la crónica era contar un día en la vida del chico del peaje que atendió a los Pomar, el último que pudo verlos con vida. Enseguida te lo llamo, me dijo. Pedí permiso para estar un rato con él en la cabina, pero no me fue otorgado. Enseguida apareció Daniel, y hablamos un rato, vigilados no muy lejos por sus jefes y compañeros. Vive en una casa en el campo, cerca de San Andrés de Giles, tiene 26 años y hace cuatro trabaja ahí. Le dije que me gustaría conocer un poco más de su vida, que lo invitaba a comer cuando terminara su turno; pero me dijo que tenía una cena con su novia. Le dije entonces que lo llamaba y que tal vez podíamos almorzar al día siguiente. Aunque intento no formular promesas falsas, sabía que no iba a volver a hablar con él.
Bueno, eso es todo, reza un verso de mi amigo Fabián Casas.
Había dejado el auto estacionado antes de atravesar el peaje. Volví a cruzar la ruta a pie, subí al auto y le pagué el peaje a Daniel, que creo que ni siquiera me reconoció. Villa Espil era un caserío oscuro, así que seguí hasta Giles. Entré a un hotel alojamiento gigantesco que está un poco antes del pueblo, a curiosear, pero no había ni un auto, ni una promesa de historia oscura. En la plaza de Giles también había poco movimiento, y me quedé tomando cerveza en el bar más concurrido y moderno. Lagrimeé un poquito cuando pasaron una de Roxette. Es hermoso estar solo en un pueblo desconocido.
Cuando pagué otra vez los $2,40 en Villa Espil, el turno de Daniel ya había terminado. Del viaje de vuelta a Buenos Aires podría reportar mayores aventuras, pero lo dejo para otra oportunidad.
Santiago Llach nació en 1972. Publicó los libros de poemas La verdad láctea (1997), La Raza (1998), La causa de la guerra (2001) y Aramburu (2008). Dirige el sello editorial Siesta y es editor externo de ficción de Emecé-Planeta.
VIAJE AL FIN DE LA VIDA. 'A las 20:07 del 14 de noviembre de 2009, una familia de clase media pasó por el peaje de Villa Espil, la barrera se levantó y la familia Pomar arrancó el último tramo de su viaje en coche al muere', reconstruye este cronista. La foto de abajo es de SILVANA BOEMO.
Pasar un peaje y no volver más
21 diciembre 2009
Etiquetas: Crónicas, Santiago Llach
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)






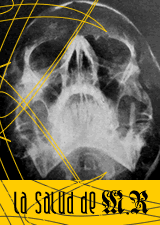
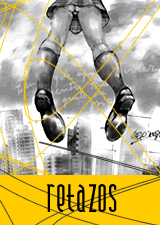












2 comentarios:
Valle, Uma y Ariel: que tengan un muy bonito año y por que no una década a toda dicha y alegría.
Besos, Miriam
Gracias Miriam. Que bueno que pases por KH!...Lo mejor para vos y tu familia. Un abrazo grande, Ariel.
Publicar un comentario