
 Fumaba cigarrillos negros cuando la vi por primera vez. Miraba de arriba a abajo a todos desde un rincón de la calle, a varios metros de un teatro barato donde habría una obra de actores independientes. Yo estaba en la fila esperando entrar, detrás de un grupo de estudiantes de cine. Todos vestían sacos largos hasta los pies y bufandas de ochenta pesos. Algunas de las chicas llevaban peinados de peluquería como si se tratara del teatro Colón, pero era apenas una pocilga para intelectuales pobretones.
Fumaba cigarrillos negros cuando la vi por primera vez. Miraba de arriba a abajo a todos desde un rincón de la calle, a varios metros de un teatro barato donde habría una obra de actores independientes. Yo estaba en la fila esperando entrar, detrás de un grupo de estudiantes de cine. Todos vestían sacos largos hasta los pies y bufandas de ochenta pesos. Algunas de las chicas llevaban peinados de peluquería como si se tratara del teatro Colón, pero era apenas una pocilga para intelectuales pobretones.
Llamó mi atención que llevara una camisa blanca de bambula y sandalias marrones, además de una expresión en el rostro que pocas veces volvería a ver. Algo transmitía en sus gestos con lo que yo me identificaba. Se me ocurrió que tal vez estaba agotada del mundo o de ella misma y que la manera en que miraba a su alrededor no era más que una muestra de insatisfacción y hartazgo. Sus ojos estaban diciendo “no me creo nada de esto”.
Se acercó hasta mí y me preguntó la hora, pero sólo porque quería ganar un lugar en la fila y me vio mirarla. Dos meses más tarde ya éramos buenas amigas, por lo que me dejó conocer su historia a pesar de no haber dejado a nadie nunca antes.
Marie venía de una familia bien posicionada que, salvo por sus padres y algún otro pariente cercano como su tía Irene, nunca la aceptó completamente y así se mantuvo siempre al margen. El hecho de que estuviera haciendo una carrera universitaria no significaba demasiado para ellos. Era más bien otro motivo para transmitirle que nunca estaría a la altura de los demás. Ella solía reírse de todos con cierta indignación y sostenía la teoría de que no era aceptada a causa del color de su piel. Los llamaba “conjunto de racistas”, y dependiendo del grado de intolerancia al que llegara en ciertas ocasiones, se refería a ellos como una “junta de mierda”. Esta última se convirtió en nuestra favorita después de que yo lo dijera por primera vez en una fiesta: “son una junta de mierda, no te preocupes”.
A la pobre no le era fácil ser el fruto de la mezcla de sus padres. Su madre era blanca y su padre de color, quedando ella como un pan a medio hornear entre ambos y teniendo que fingir entusiasmo durante las fiestas de fin de año o algún que otro funeral. Pero sabía que no eran importantes en su vida. Marie era inteligente y capaz de alcanzar sus metas sin ninguna ayuda. Me daba bronca y pena cómo la hacían a un costado aun sabiendo de lo que era capaz. Tal vez simplemente tenían envidia.
Lo cierto es que se ponía la ropa que mejor ocultaba sus kilos de más y salía a vivir como le venía en gana. Había descubierto el mundo sola. Se escapaba de casa para ir a fiestas que duraban toda la noche, regresando cuando apenas se asomaba el sol y oliendo lo suficiente a alcohol.
Un lunes por la mañana después de pasar el fin de semana juntas, su tía nos despertó con café y scons hechos por ella. El cuarto de Marie estaba empapelado con fotos de autos y artistas británicos de los años setentas. Toda la habitación era como un santuario a la nostalgia, repleto de imágenes del suelo al techo en sus cuatro paredes; una joya que la mujer le había cedido a mi amiga en su casa para cuando quisiera visitarla unos días.
Irene no salía más que para hacer compras y asistir a misa, pero aun así contaba con un departamento en Mar del Plata y otro en San Bernardo que daba en alquiler a precios considerables. Era una especie de abuela complaciente pero de carácter fuerte y marcado, con un rodete canoso sobre la cabeza y maquillaje de sobra.
Ese día encomendó a su sobrina la muestra y venta de una de sus propiedades en la costa. Me pidió viajar con ella como compañía y dijo que pagaría todos los gastos para poder quedarnos hasta realizar el negocio. Me dio vergüenza, pero la mujer era intransigente.
-Marie no va a querer viajar sola –decía cada vez que terminaba una oración –Es bueno que vayas, dos cabezas piensan más que una.
-Debería pensarlo un poco –dije.
-¿Pensar qué? Son negocios. Insisto.
-Es que…
-Insisto –concluyó.
Sin poder decir nada más, tres días más tarde hice mi bolso y me encontré con Marie en la terminal de autobuses. Irene estaba satisfecha y nosotras dejamos la capital atrás.
Las rutas se encontraban atestadas de autos que iban y venían. Nuestro autobús se dirigía al sur, a la costa, y escuchamos bocinazos y golpes de cacerolas cuando faltaba poco para llegar a Mar del Plata. Me quedé en silencio, observando a cada auto que pasaba hasta que llegamos a la ciudad.
Decidimos descansar en la playa y beber cerveza por al menos media hora. Tanto Marie como yo, con los traseros llenos de arena caliente, nos dispusimos a seguir a pie el contingente de manifestantes que pasaba por la avenida. Casi dos horas después, nos detuvimos frente a un departamento del gobierno donde aguardaban docenas de cámaras de televisión.
Estábamos ebrias y uno de los periodistas se acercó a mí para mortificarme. “Carajo”, pensé, pero ya era tarde. El tipo haría bien su trabajo simplemente por haber encontrado a alguien como yo, alguien que no supiera bien por qué mierda pasaba todo aquello y que estuviera en un “estado dudoso”. Con alguien así sería sencillo minimizar la situación e incluso exagerarla. Yo sabía lo que sucedía, pero me era muy difícil recordarlo en ese instante.
-¿Cuál es el sentimiento que te trae a esta manifestación?
-De bronca y solidaridad. Ese es el sentimiento –dicho eso, Marie me tomó del brazo y me sacó hacia un costado.
-No es buena idea que nos vean así en Buenos Aires –dijo moviendo la cabeza para enfatizar su preocupación.
La situación en Mar del Plata para los recién llegados estaba mal, al igual que en la capital. El aire siempre se nos hizo espeso. Manifestamos frente al departamento del gobierno y seguimos bebiendo, siempre pensando en la sensación de rebeldía y justicia causada por el alcohol.
Después de algunas cervezas y tragos con vodka y trozos de frutas, mi astigmatismo y la borrachera casi no me dejaban ver. En cambio, Marie comenzó a caminar en dirección al departamento con la frente en alto, deteniéndose cada tanto para decirme que llegar a destino era pan comido. Yo seguía forzando la vista para que las baldosas no se mezclaran y me fuera a la mierda.
Un policía estaba a dos metros de la puerta principal. Había envuelto mi cabeza con un pañuelo para evitar que el sol me secara el cerebro, y me lo quité apenas lo vi porque no quería verme estúpida. El hombre se hizo a un costado y pudimos avanzar, a pesar del chiste “como si pudiera esconder una bomba en esa cabeza” que mi amiga pensó gracioso. No sabíamos por qué el poli estaba ahí, de pie en la puerta de nuestro edificio y sin quitarnos los ojos de encima.
Comenzábamos a ponernos paranoicas y optamos por seguir caminando. Llegamos a un bar que quedaba a unas seis cuadras de la playa. Queríamos un lugar con luces tenues y tranquilo para pasar la resaca y comer algo, pero no tuvimos tanta suerte y tampoco conocíamos muy bien la zona. Todos los turistas y sus voces chillonas me fastidiaban. De repente, comencé a preguntarme si estas personas tendrían idea del desastre desatado en las calles y dónde guardaban su dinero. Los vi como grandes gastadores, monstruos totalitaristas, imperialistas, egoístas, banales y cerdos aburridos. Más tarde también como víctimas, productos televisivos y hasta muñecos de torta. Me eché a reír y pedimos cerveza. Un día entero bebiendo y apenas el primero.
Se me ocurrió que tal vez también yo había percibido el desastre como lo hicieran los demás en todas partes, que parecían sufrir una desesperación morbosa por revertir las penas que nos habían sido impuestas.
Recordé esa noche a todas las personas que conocía con la cruz de este país a sus espaldas; gente que también venía acumulando sus desesperanzas en un sentido u otro. No toleraban su existencia en este mundo y mucho menos desde un lugar que sólo lo hacía todo más difícil.
Pensé en Lucas, mi viejo amigo de la escuela, que andaba pregonando ser un poeta loco y músico bisexual. Nos refugiábamos con cervezas en la terraza de su casa al menos dos noches por semana, mientras repetía una y otra vez que se consideraba un “escritor maldito”. También pensé en Alex, con quien escapaba de la escuela y me encerraba en los baños para poder fumar. Y el pobre viejo del almacén del barrio, que nunca supo que le robábamos, como tampoco supo el rector del colegio secundario que cuando me oriné en su oficina no fue realmente un accidente. Estábamos en un barrio aburrido, donde no había nada que no se supiera. Siempre quisimos algo más.
Ahora al fin estaba experimentando la adrenalina de la que había oído hablar, esa que salta de los poros enloquecida mientras de la cabeza parece rebalsar una trascendencia ideológica y espiritual. En medio del desastre nacional, a fines de 2001, una odisea política y social había llegado a Argentina. Todo había estallado alrededor y sospechábamos que nada sería igual después. Era un acontecimiento único. El primero que podía presenciar.
Muchos se dirigieron al núcleo de la nación, sabiéndolo o no, incluso por no tener más remedio. Muchos no regresaron y otros pudieron “llegar, tocar y volver”, como me gustaba decírselo a Marie. El “basurero” social construido entonces, ese núcleo que lo contenía todo y del que nunca se ocuparon realmente, era el punto exacto donde los caminos se bifurcaban; el lugar desde el cual tomar la identidad y el destino con nuestras propias manos.
[Continúa...]
Su fotolog: reporterarg
Acerca de "Temporadas en el país de las maravillas"






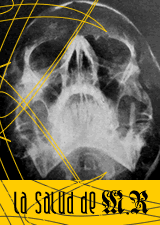
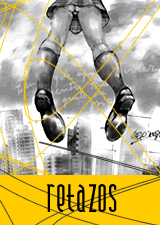












2 comentarios:
Che estan buenas las temporadas!!!!
como sigue?
Saludos
Cintia.
Gracias Cintia! El sábado próximo vas a poder saber cómo sigue. Te adelanto que queda lo mejor ;) Tené paciencia.
Saludos.
Publicar un comentario