
 Reíamos muertas de frío, con nuestros bolsos al hombro y sentadas a la orilla del mar. Si había algo que los jóvenes adoraban, era pasar la noche en la playa con la ciudad a las espaldas. Tuve tiempo y espacio por primera vez para pensar.
Reíamos muertas de frío, con nuestros bolsos al hombro y sentadas a la orilla del mar. Si había algo que los jóvenes adoraban, era pasar la noche en la playa con la ciudad a las espaldas. Tuve tiempo y espacio por primera vez para pensar.La clase media estaba desapareciendo, quedando así la alta y los recolectores de basura. Quienes se consideraban de clase media, tenían que lidiar con las irresponsabilidades de los ricos y las necesidades de los pobres. Las aves rapaces forasteras nos habían arrancado tanta carne que apenas podían codiciar el polvo. Era “pan y circo” para todos.
A veces me sentía como en una película de ciencia ficción, esas en las que los astronautas esperan ser rescatados o las que muestran algún proceso delicado de resucitación y ese tipo de boludeces.
Todo era Clonazepám, pastillas para adelgazar, pastillas para trabajar doble turno, yogures para cagar y jabones antisépticos más potentes que los antisépticos concentrados para pasártelos por el culo sin tener que preocuparte por usar un jabón normal.
Comenzaba una especie de miedo fóbico bajo la etiqueta de “nueva calidad de vida”. La gente mejor posicionada consumía cada producto artificial a la venta como si no pudieran vivir sin ellos, como si respirar fuera una acción que ponía la vida en riesgo. Salir por la mañana con apenas un café y tostadas en el estómago les significaba una situación angustiante. Nadie pensaba que todo eso no era más que porquería o que debería conseguirse en las farmacias en lugar de en los supermercados. Ni hablar de los bocaditos de chocolate sin chocolate pero que saben a chocolate y además queman grasas, parte del marketing de la salud.
Esa primera noche en la playa vimos desfilar las víctimas de la decadencia. Un adolescente de unos dieciséis años se acercó a conocernos y nos pidió fuego para encender su cigarrillo, mientras nos miraba de reojo con poca confianza. Llevaba su remera raída y unas zapatillas sucias. Se quedó fumando con nosotras y nos contó que su padre era abogado pero había manejado un taxi durante años, hasta que le hicieron mierda el auto y salió a pedir dinero con él. El chico arrebataba carteras a los turistas y se notaba el temblor nervioso de su mano cuando fumaba.
Cuando por fin llegamos al departamento, encontramos cajas de pizza y un colchón sucio y rotoso. Nos quedamos esperando. Nos encontrábamos en tal estado que ni siquiera pensamos poder estar corriendo algún riesgo. Cuando se abrió la puerta, Marie tomó un tenedor y se ocultó detrás lista para atacar. Supe que la cabeza de la pobre no daba para más, había sido una jornada muy larga.
Los dos tipos que entraron eran obreros que habían estado trabajando en el departamento, tipos de lo más despreocupados. “La estúpida de Irene confía demasiado en todo el mundo”, decía Marie mientras los hombres se miraban desconcertados.
Habían pasado allí tres días, y cuando los posibles compradores llegaron, hicieron que dieran media vuelta y se fueran a un hotel esperando noticias nuestras. Mi amiga armó tal escándalo que se involucró el encargado del edificio y los obreros, pálidos del susto, juntaron sus cosas y nos dejaron las llaves. Ya no serían “gente de confianza”.

Después de descansar un poco, limpiamos el departamento y mandamos a cambiar la cerradura. Llenamos la heladera de cervezas, melones, tomates y salchichas. Compramos cartones de cigarrillos, sangría y un mazo de cartas. También conseguimos una coctelera de plástico para preparar tragos. Aún no pensábamos en la comida, sino en qué bebida iría mejor con los melones. Incluso teníamos sorbetes y paragüitas. Durante varios días comimos salchichas hasta que temimos que nos salieran por las orejas.
Necesitábamos dar con los posibles compradores, pero no estaban en el hotel donde debían estar y ya me veía las cosas negras. Me hallaba constantemente en un estado casi onírico. Pronto la noche cubrió la ciudad de nuevo y desde la ventana veíamos a los turistas ir y venir por la avenida. También podíamos ver la estación de policía ubicada junto a nuestro edificio, razón para sentirnos algo paranoicas después de fumar marihuana junto a la ventana. Al menos ahora tenía sentido encontrar polis en la puerta principal.
Marie había invitado a dos amigas a quedarse un tiempo con nosotras cuando recorrieran la costa. Llegaron una mañana a las cinco, justo cuando estábamos por quedarnos dormidas. Mi amiga decía que eran de “los últimos hippies” porque viajaban con mochila al hombro, casi haciendo malabares para sobrevivir y no tener que regresar a casa. Disfrutaban de las playas o las montañas en el verano y de la nieve durante el invierno. Conocían Bariloche, Salta, San Juan, toda la costa atlántica y Mendoza.
Para mí eran más bien como piratas. Estafaban y robaban si tenían que hacerlo sin importar de quién se tratara. Sus padres colaboraban con dinero, ambas tenían siempre dónde regresar y con quién, así que no pude dejar de verlas todo el tiempo como una farsa. Marie me guiñó un ojo y las presentó como “viajantes de paso”. Tal vez sólo la divertía tener más gente en el departamento, alguien de quién reírse o simplemente más cómplices. No me había dicho que vendrían, pero casi siempre estaba muy borracha como para discutir.
Mónica no dejaba de rascarse la cabeza. Cada vez que lo hacía dejaba ver cuánto pelo le faltaba. Tenía unos mechones azules y otros violetas, “una obra de arte” que se había hecho en Santa Teresita. La pobre se estaba quedando pelada de tanto toqueteo. Paula se reía de la desgracia de su amiga, pero lo cierto es que tenía el cabello largo y roñoso. Si hubiesen competido por un premio al peor aspecto, ninguna de ellas lo habría merecido más que la otra.
Las primeras dos horas con ellas me las pasé mirando sus ropas. No lograba prestar mucha atención teniendo en frente sus jeans rotosos. Paula llevaba pulseras casi de la muñeca al hombro en ambos brazos, y hacía chocar unas con otras cada vez que se movía. Era un sonido insoportable.
Observaron el departamento y opinaron que era “buenísimo”. Realmente se veía bien. Estaba pintado de un ocre claro y en la entrada había un silloncito naranja oscuro. Teníamos una sola habitación, pero era grande y fresca, y en la cocina había un ventanal enorme que daba a la calle y hasta podía verse el mar. El baño era pequeño y había que cruzar todo el living para llegar. Ahí colocamos varias mantas y dos almohadas para las “viajantes de paso”, y a un costado teníamos una mesa redonda con cinco sillas y una tele cerca de la puerta del cuarto.
Comimos algo y fuimos al centro para vender las artesanías que Mónica y Paula hacían. No eran más que pulseras y aros que vendían a buen precio, pero nada del otro mundo.
La rambla era una feria y nos sentamos cerca de otros artesanos para conversar un rato hasta que nos dejaran quedar con ellos. Las chicas no tenían permiso para vender en las calles y pensamos que sería una buena idea.
Las mujeres llevaban vestidos largos de colores claros y algunas usaban bandanas. Todos allí eran hippies durante el día.
Nunca me gustó pasar horas bajo el sol, asándome como carne. Estaba incómoda, me irritaba y me salían manchas. Por eso Marie se esforzaba en dejar claro que las cuatro podíamos pasarla bien. Quería que entrara en confianza con ellas y que no me quejara por tener que convivir con sus visitas.
Arreglamos que a cambio de quedarse iban a compartir gastos, comprar bebidas y convidarnos marihuana. Unos días más tarde, la plata empezó a esfumarse terriblemente y no podíamos explicarlo. No lográbamos controlarnos y nos dejábamos llevar entre nosotras.
Fuimos a un boliche en la playa y Paula comenzó a bailar sobre las mesas, sacándose la ropa y provocando a los turistas. Nunca había visto una persona descontrolarse de ese modo por tomar un Daikiri.
Esa noche perdimos la cuenta de lo que estábamos gastando. Después de varios tragos suele suceder, y más aun siendo cuatro personas como nosotras. Nos separamos y cada una invitó bebidas a alguien, pero no íbamos a conquistar a nadie si no lográbamos mantenernos en pie. Tanto humo, música y alcohol, hicieron incluso que Marie perdiera dinero y volviera al departamento con un humor de perros. Pasó media hora buscándolo hasta que tuvo que resignarse.
Todo mejoró cuando Irene llamó. Los posibles compradores hablaron con ella y dijeron que pasarían por el departamento unos días más tarde. Irene no estaba enojada con Marie por ocultarle el incidente con los obreros, pero de todos modos impuso su autoridad con una pregunta firme.
- ¿Qué pensás hacer cuando los compradores se vayan?
- Todavía tenemos plata suficiente para un mes –respondió Marie, claro que sin pensar mucho.
- ¿Un mes? Bueno, no vuelvan antes –concluyó Irene y Marie cerró los ojos por unos segundos, sabiendo que su tía era inflexible y pronto estaríamos en problemas.
Tal vez Irene aprendía esas cosas en la iglesia, cuando hablaba con otras señoras mayores y solteras que como ella se proponían participar efusivamente de la crianza de sus sobrinos. La charla telefónica con Marie tenía varios significados.
Debíamos quedarnos porque mi amiga había desafiado a Irene. Su orgullo nos metió en un lío económico y, además, haber ocultado lo sucedido al llegar hizo que su tía nos pusiera a prueba, siempre como una especie de guerra por la dignidad de Marie. Si quería seguir trabajando para Irene, debía demostrarle que era capaz de mantener su palabra, de ser responsable con el dinero, de no necesitar regresar o pedirle ayuda. Claro que el punto más importante era el éxito del negocio.
Mientras esperábamos a los posibles compradores, el departamento se convirtió en una fiesta continua. Marie no iba a dejar de rozar los límites, especialmente cuando el dinero ajeno le quemaba los bolsillos e Irene estaba tan lejos. Nos era mucha tentación.
Vivíamos rodeadas de humo y botellas, siempre con la radio encendida. A veces dejábamos sonando de fondo Led Zeppelin, Los Rolling Stones o Los Beatles. Teníamos frutas pudriéndose en la cocina, cajas de pizza y paquetes de papas fritas. Dejamos anfetaminas y marihuana en el botiquín del baño como si se tratara de primeros auxilios. Mónica a menudo se creía una estrella y pedía cosas sin moverse del sillón, mientras Paula se enfurecía por tener que trabajar sola en las artesanías. Perdimos cuatro kilos cada una y podríamos haber perdido más, pero muchas veces bebíamos alcohol en lugar de las comidas y luego nos alimentábamos con golosinas y salchichas.
La noche anterior a que los posibles compradores llegaran, Paula volvió de la playa completamente drogada y acompañada. El tipo que vino con ella tenía unos treinta años y dijo estar bajo libertad condicional apenas tomó asiento, a modo de presentación. Antes de dejarnos reaccionar, entró otro tipo en la misma situación que decía ser “amigo de la vida”, porque conversaba con cualquier infeliz que le pasara cerca y se metía en casas ajenas.
Cuando le preguntaron si se encontraba bien, ella no tuvo mejor idea que invitarlos a tomar algo al departamento de Irene. La habían encontrado vagando a oscuras y buscando caracoles.
Marie y yo apenas teníamos 19 años, así que optamos por abrir una cerveza y reírnos de Paula. Pero cuando Marie logró entender la situación se puso histérica, fue hasta la cocina y le dio un puñetazo a la heladera. Recién entonces pudo pensar que aquello no era buena idea.
- Creímos que iba a desmayarse. ¿Qué se hace entonces? Le quise dar una mano –se apuró a explicar uno de ellos - ¿Quién será?, pensé, pero me gusta ser un caballero y no pude dejarla sola en medio de la playa y siendo tan tarde.
- Sí, es verdad… -agregó Paula, sonrojándose estúpidamente.
- Espero que no les joda. Somos buena gente. Quisimos acompañarla a casa nada más. ¿Qué puede pasarle si la dejan caminar sola por ahí? Podría pasar cualquier cosa.
El tipo definitivamente interactuaba haciéndose preguntas y respondiéndolas solo. En cuanto a Paula, pude ver en la cara de Marie cómo la ira se apoderaba de ella y llegué a sentir pena por su amiga. Le esperaba una larga noche.
Marie echó fuera a los visitantes y se encerró con Paula en la cocina para tener privacidad. A la mañana siguiente, Paula compró y preparó café para todas como para hacer las paces. Nadie dijo nada.
Los posibles compradores llegaron un rato más tarde. Era una pareja de recién casados envuelta por un aura de ilusión que casi groseramente se hacía respirar por todo el departamento. Querían tener una propiedad en la costa donde pasar sus vacaciones. Eran profesionales, jóvenes, anhelaban lo predecible y lo que no está prohibido. Les fascinó la idea de tener a tantos polis como vecinos y no dejaban de sonreír.
Mientras Marie negociaba con ellos, sus amigas y yo nos deshicimos del “cementerio de botellas”. Así llamábamos a las botellas vacías que íbamos acumulando en la cocina.
Nos quedamos afuera esperando que se marcharan. Cuando todo terminó, Marie tomó su billetera y nos avisó: “hay que festejar. Vamos a comprar licor”.
[Continúa...]
Su fotolog: reporterarg
Acerca de "Temporadas en el país de las maravillas"






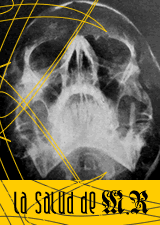
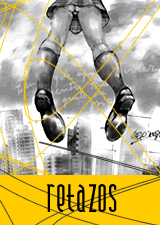












2 comentarios:
gonzo...
saludos!
Leo: no hace mucho que escuché ese nombre por primera vez y confieso que no comprendo demasiado aún, pero me resulta interesante. Es muy... liberador? entre otras cosas, claro. Gracias x pasarte.
Saludos!
Publicar un comentario