
 No nos cabía duda de que algo teníamos que hacer, cualquier cosa con tal de conseguir dinero. Irene no iba a prestarnos nada, eso era seguro, pero tampoco íbamos a pedírselo.
No nos cabía duda de que algo teníamos que hacer, cualquier cosa con tal de conseguir dinero. Irene no iba a prestarnos nada, eso era seguro, pero tampoco íbamos a pedírselo.Las “viajantes de paso” habían dejado artesanías en el departamento y se nos ocurrió venderlas. Marie se veía agotada, pero la idea de quedarme un día más adentro viendo tele me sacaba de quicio.
Decidimos que de alguna forma sus amigas pagarían al menos una parte de lo que nos debían. Comimos salchichas y nos dimos una ducha. Poco después, el calor nos estaba golpeando la cara de nuevo y Marie agitaba el puño maldiciendo a nuestras antiguas compañeras.
Pasamos una mañana entera yendo y viniendo de la rambla, comparando precios para tener éxito en nuestro propósito y también para tener algo que hacer.
El calor hacía que la ciudad pareciera un horno y por momentos se nos hacía casi imposible seguir caminando. Nos detuvimos para descansar a la sombra y entonces el sudor comenzó a caernos de la frente apenas dejó de darnos el sol. Teníamos que continuar, así que nos derretiríamos más tarde, como decía Marie.
El centro estaba repleto de turistas y nos entusiasmamos. De hecho, todo marchó bien hasta que uno de los chinos del restaurante nos vio. Había un policía a unos metros y el chino le hizo señas sin darnos tiempo para huir con todas esas malditas artesanías. Marie quiso hacerse cargo de la situación y la dejé hacerlo.
- Mire oficial, este hombre nos está reclamando dinero y no entendemos una palabra de lo que dice. Fuimos a cenar a su restaurante, es verdad, pero un grupo de borrachos pretendía irse sin pagar y en medio del lío creyó que yo estaba con ellos. Todos corrían por ahí… -siguió un poco más hasta que el poli quedó aturdido entre la explicación y la desesperación del chino.
- Vamos a hacer esto: trate de explicarle al señor cómo son las cosas y vuelvan al hotel. Tengo más cosas que hacer –dijo finalmente el uniformado sin saber que el hotel del relato no existía, que no estábamos hospedadas en ninguno.
Fuimos al casino por un trago y un par de palancazos a la tragamonedas. Todo fue bien hasta que presioné el botón que activa la luz roja arriba de la máquina, esa que alerta al servicio del casino cuando uno pega suerte y gana una gran cantidad de dinero. Un tipo se acercó y le expliqué que había sido un accidente. La primera vez sonrió, pero la segunda frunció el ceño y me dijo que podían multarnos o echarnos por presionar el botón sin motivo.
Cinco minutos después estuvimos las dos en la calle, puteando al aire y mandando al carajo a quien nos mirara con mala cara. A esas alturas no podíamos regresar al casino, vagar por la peatonal ni pasar frente al restaurante chino.
Los hippies de la rambla estaban hartos de vernos y el encargado del edificio nos amenazó, aunque muy sutilmente, con informar a Irene del ruido que salía de nuestro departamento casi todas las noches. Estábamos atrapadas en la “ciudad feliz” y comenzamos seriamente a desear poder largarnos de ahí.
No había mucho que pudiéramos hacer más que esperar el día de regreso a la capital. Era patético no tener dinero para cambiar los pasajes o para tener una cena decente. Todo lo que consumíamos era salchichas, hamburguesas, melón y a veces tomates. El melón iba con el vino y las hamburguesas con la cerveza. Nada más. Sentía como si no hubiera comido de verdad en años. Cada vez que Marie tenía hambre, iba hasta la heladera y decía “no puedo creerlo… Quedó un tomate”. Siempre quedaba un tomate. Todo lo demás duraba poco.
Estuvimos toda una noche en la playa pasándonos una botella de cerveza y luego otra. Teníamos que cruzar la avenida hasta un almacén cada vez que queríamos más alcohol. La última cerveza nos impidió ver cambiar la luz del semáforo y casi nos atropellan, pero Marie, enceguecida por las luces de los autos, gritó al aire y comenzó a insultar a todos. Un tipo enorme y malhumorado bajó de su coche y salimos corriendo.
No lograba relajarme del todo, sino que bebía mirando fijo el movimiento de las olas desde una roca. Tenía la mente en otro lugar, pero aun así me gustaba estar ahí. Las noches en la playa me llevaban a otros sitios; era lo que realmente podía rescatar de todo el viaje torpe e insano que había decidido hacer. Una parte de mí se divertía con la experiencia y me hacía considerar volver a hacerlo más adelante, pero pocas veces sabía qué quería. Siempre buscaba más de todo y de alguna manera aquello se convirtió en un refugio para las dos.
Despertamos al mediodía boca arriba sobre la arena, con el sol en lo alto quemándonos de pies a cabeza. Teníamos dos botellas vacías y un perro sarnoso junto a nosotras. Sentía en llamas cada centímetro de mi cuerpo, pero aun así me esforcé y me senté para mirar a mi alrededor. Los chillidos de los chicos corriendo por ahí, las pelotas que iban y venían y la gente que pasaba mirándonos como si fuéramos alienígenas, me irritaron de tal forma que me puse de pie de un salto y pegué un grito. Marie se veía como si hubiese llegado de alguna guerra en el oriente y tuve que empujarla para que se echara a andar.
Estábamos muertas de hambre y agotadas. Por suerte, el encargado del edificio no nos vio llegar y corrimos al ascensor. En él había una chica alta y rubia, de ojos marrones. Marie estaba mirándola sonrojada y visiblemente inquieta. La chica sacudió el cabello hacia atrás y abrazó a mi amiga, dejándome absolutamente desconcertada.
- Ella es Carmen –me explicó – Es una vieja amiga de la ciudad. Hace mucho no nos veíamos. ¡Qué loco encontrarnos en el ascensor!
- Sí –rió Carmen – Hacía mucho que no te veía por acá.
No sé por qué me sentí un poco incómoda, así que pensé que lo mejor sería intervenir antes de quedar en evidencia.
- ¿Se conocen desde hace mucho? –pregunté.
- De casi toda la vida –agregó Carmen y volvieron a abrazarse. Genial.
Su amiga no era marplatense, pero las vacaciones siempre las pasaba ahí. Tenía unos pocos años más que nosotras y de pequeña viajaba cada verano con sus abuelos. Se quedaba en el mismo edificio, a sólo dos pisos del departamento de Irene. Marie solía quedarse con su tía en la misma época y ambas tenían los mejores recuerdos de aquella amistad.
Quisieron seguir conversando y Carmen nos invitó a su departamento. Yo me sentía muy cansada. Estaba realmente mareada y muy confundida. Apenas entré comencé a notar que estaba a punto de rendirme, de empezar a delirar o simplemente caerme de espaldas.
Poco después no supe qué estaba sucediendo, pero pude verme sentada a su mesa con una taza de helado de vainilla casi derretido frente a mí. Tampoco podía explicarme cómo había llegado a ese momento, pero recordé haber escuchado algo así como “dejala ahí” o “dejala quieta ahí”, así que supuse que no había podido interactuar demasiado y simplemente me sentaron a la mesa. Luego creí recordar a Carmen preguntándome si quería algo, pero no estaba segura. Tal vez me estaba ofreciendo helado, y al no obtener respuesta de mi parte, lo sirvió y lo dejó donde lo encontré esperando que reaccionara. Me imaginé a mí misma como un muñeco de trapo, totalmente manipulable. Debí haberme visto como una imbécil.
Me sorprendió que la taza de Marie estuviera vacía y que Carmen estuviera llorando. Presté atención. Le contó a mi amiga que había llegado con su novia pero que ésta la dejó sola en las vacaciones. Habían discutido terriblemente y regresó a casa en medio del lío. La madre de Carmen, que cuidaba su casa durante su ausencia, llamó desde la capital para preguntarle quién era la chica que acababa de entrar “con total libertad” a la casa de su hija, y especialmente por qué se llevaba ropa en un bolso.
Carmen se lamentaba cuando de repente me vio escuchando y automáticamente se puso de pie. Retiró de mi vista el maldito helado y pensé que al menos ya no debía preocuparme por mis torpezas. Busqué qué decir, qué sería apropiado. Sin embargo, todo lo que pude hacer fue abrir la boca y decir “¿dijiste novia?”
Quería regresar a la capital la mañana siguiente y dijo necesitar compañía durante el viaje. Nos dejó pensarlo mientras peinaba su larga cabellera rubia y sonreía. Marie y yo, que no teníamos dinero suficiente para cambiar los pasajes o meternos en más líos, le dijimos que iríamos con ella y que a cambio le daríamos algunas anfetas que nos quedaban. La chica era modelo y había estado a dieta durante los últimos dos años, así que los ojos le brillaron ante el ofrecimiento y chocó las manos en un gesto de conformismo.
[Continúa...]
Su fotolog: reporterarg
Acerca de "Temporadas en el país de las maravillas"






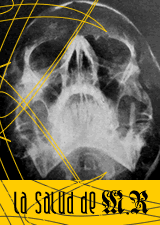
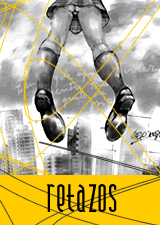












0 comentarios:
Publicar un comentario