
 Unos cuantos trips después, volví a meterme ácido debajo de la lengua y decidí escribir la experiencia tal como ocurriera. No importaba si era considerado material periodístico o un relato delirante; era divertido de contar y de leer. Era mi homenaje a Albert hoffman, quien había fallecido recientemente. También era un recreo a tantos recitales que cubrir y bandas que entrevistar. Un ángulo del oficio de reportera muy excitante.
Unos cuantos trips después, volví a meterme ácido debajo de la lengua y decidí escribir la experiencia tal como ocurriera. No importaba si era considerado material periodístico o un relato delirante; era divertido de contar y de leer. Era mi homenaje a Albert hoffman, quien había fallecido recientemente. También era un recreo a tantos recitales que cubrir y bandas que entrevistar. Un ángulo del oficio de reportera muy excitante.En Compañía del Miedo: Festejo Aniversario Tras 65 Años de LSD, Homenaje a Albert Hoffman
Aún puedo ver la plancha “Hoffy” aniversario… Al principio pensás que nada va a suceder y puteás porque querías que ALGO sucediera. Cualquier cosa estaría bien, sabés. Tu acompañante dice que “tal vez otra media hora o un poco menos” para que haga efecto, y esta vez se mete una dosis más pequeña debajo de la lengua “por si no llegara a pasar nada”. Comenzás entonces a sentirte extraño…
Tus sentidos se intensifican. De repente, notas unas cuantas calaveras detrás de un árbol y tu amiga dice que es sólo un conejo muerto. Pensás que no podes estar seguro de nada y te alejás, pero mirás atrás y te das cuenta de que apenas era una gran roca blanca.
Te reís, parás, reís otra vez. Reís porque te ves riendo, pero en medio segundo olvidaste de qué te reías en primer lugar. Entonces oís pasos acercándose hacia vos y tratás de actuar sobrio. Eso sólo te hace querer desaparecer.
Estás inmóvil. Te estás muriendo de miedo. Te metés coca y perseguís a un pobre gato que está ahí, en el parque. Cosas tontas te salen de la boca como “nunca habría guerras con esto” o “el pasto es muy retro”. Te preguntás seriamente por qué todo es asunto bélico durante estos trips.
Te ves parte de una película sobre Woodstock, algo así como una versión hippy de La Familia Ingalls. Miras el parque con cierto cariño hasta que recordás haber odiado siempre esa serie de tele.
Luego, para cortar el silencio de la noche, creés necesario agregar otra frase y expresas el supremo cagazo que aquellos pasos te habían provocado: “me siento como una ardilla en peligro, es instintivo”. Casi lo escupís con pereza, queriendo tener algo nuevo que decir en mente.
Los grillos se atraen con su canto y una brisa cálida acaricia tus mejillas. Te dejás caer de espaldas para observar las estrellas, como si aquel alivio de la naturaleza te estuviera arropando. Incomparable.
Jamás te habías sentido tan pleno y único antes, pero la brisa se fue y creíste ver un platillo volador rozar Venus. Tu amiga ríe hasta advertirte que está a punto de orinarse y le das un buen puñetazo al hombro.
Justo cruzando el parque hay un bar, nada especial, sólo cinco o seis mesas pequeñas en una habitación no mucho más grande que tu departamento. Tu departamento… ¡Qué maravilloso sería teletransportarte hasta ahí! Nada parece ser imposible, pero sólo por si acaso, decidís que un café va a ser lo mejor. Seguir bebiendo cerveza no sería muy bueno.
Te causa gracia imaginarte como un estúpido en la calle, de pie, esperando cerrar los ojos y estar en casa al abrirlos. No podrías tolerar las miradas ajenas, así que iniciás conversación con un anciano que bebe su cerveza a dos mesas de distancia. Te incomodó que no te quitara la vista de encima y es por eso que querés mostrarte amable…
Tiene la corbata manchada y los pantalones le quedan cortos, sin planchar. Le pedís a tu amiga que lo haga callar y media hora más tarde estás en la cama. Ahora tu frente pesa sobre tus ojos. Ya son las seis de la mañana. Pasó mucho tiempo y llegas a pensar que podría no acabar nunca.
Un minuto más y te alcanza lo peor: relámpagos de azul eléctrico cruzan tu cabeza como un río enfurecido y vos estás en el medio. Tu amiga te había dicho que lo dejaras fluir, que no intentaras bloquearlo o podría hacerte daño. Siempre te fue difícil. Lo sabés, estás seguro de que esto es el punto máximo de tu viaje fantástico y tenés que atravesar ese último trecho.
Tu cara se ve como un tomate y sudás como un cerdo. Pesadillas, miedo, más relámpagos y te aferrás a tu cama porque necesitás mantener los ojos abiertos hasta caer dormido. Ves el infierno cada vez que cerrás los ojos, pero por primera vez realmente podés ver con los ojos cerrados. Entonces pensás que todo está en tu mente aunque no estás del todo seguro. En esos momentos de tormenta, tu única certeza es la incertidumbre.
Diez horas y tus ojos aún se ven como dos enormes bolas negras, pero a pesar de estar completamente irritado, lo peor sigue siendo ese maldito martillo que golpea en tu cabeza cada vez que vas a dormirte. Te impone imágenes aterradoras y no podes hacer más que esconderte bajo las sábanas y contener la respiración, todavía aferrándote a tu cama y a punto de volverte loco.
Doce horas completas.
Tus ojos están en su lugar y tu cuarto también. Ahora nada se mueve. Te das una ducha, comes algo y llamas a tu amiga, quien seguramente se habrá arrojado a su sillón sin dejar pasar la luz del día. Tu escena no es muy distinta, de todos modos.
- El hijo de puta vivió 102 años con esto, che –dice tu cómplice mientras mastica algo.
- Lo felicito, ¿qué querés que diga?
- Nada. Solamente que “Albertito” era un genio.
- Evidentemente… Llamáme el sábado –concluís, pero oís a tu amiga respirar inquieta.
- ¿”Rolling” el sábado? –dice.
Logran reírse de todo lo sucedido e incluso de lo exhaustivo que el viaje ha sido. Te cuenta que el taxista que la llevó a casa era un italiano que sutilmente quiso robarle, que silbó y bailó en su asiento durante todo el recorrido. “Le faltaba la puta pandereta”, decía.
No sabés si creerlo o no. No sabés si tu amiga aún lo cree. Ves Roma, Europa, un plato de pastas mientras escuchás la anécdota. Vas a colgar el teléfono y antes de despedirse ella dice: “no quise alarmarte antes, pero el tipo del bar nunca existió. Hablaste a la nada”.
Alex al fin había conseguido un empleo. Trabajaba como camarera cinco días a la semana en un bar y los sábados toda la noche en un salón de fiestas. Estaba feliz de no tener que trabajar todos los días y sacaba unos mil cien pesos al mes.
Lucas tomaba nueve pastillas diferentes. Su psiquiatra no parecía dar en el blanco y lo medicaba como para hacer algo, pero no tenía idea de qué le estaba pasando. Ni siquiera él lograba explicarlo. Había estado escuchando voces durante un tiempo, voces que lo incitaban a mandar todo al carajo y vivir borracho. Sin embargo, siempre había sido un buen chico, no hacía nada demasiado estúpido. En algunas ocasiones perdía el control y terminaba abrazado al inodoro, vomitando y maldiciendo hasta que alguien lo llevaba a casa. No parecía querer vivir de otra forma y era todo lo que podíamos hacer. Todos nosotros. Teníamos días buenos y días terribles, pero al menos siempre volvíamos a ver amanecer.
Lucas y yo solíamos conversar durante horas. También Alex participaba de las charlas, pero nosotros discutíamos sobre religión, política, sexo y ese tipo de temas que suelen surgir entre copas.
Decíamos que nada nos había sido revelado al nacer salvo el mundo, que la muerte es la única cosa segura y como todo hecho inevitable nos da cierta paz.
Opinábamos que durante el Apocalipsis los salvados serán los muertos, y eso nos daba una idea de lo triste que la vida podía ser. También decíamos que el hombre es el alienígena que cambió la Tierra y olvidó sus raíces. Planteábamos un tema tras otro y quedábamos confundidos.
Las acciones y palabras llevaron al hombre a la muerte sentenciada por otros hombres durante un gran período. Ahora teníamos la sensación de derrota, la condena de haber usado todo el poder. Los restos de oscuridad nos hallaban rendidos a lo que hacíamos y decíamos. Tal vez nunca tendríamos suficiente.
“Pienso y luego existo” pasó a ser “existo, más allá de lo que piense”, y más tarde fue algo así como “cada vez es más difícil pensar y no estoy seguro de mi maldita existencia”. Creí que a todos les importaba una mierda. Me equivoqué. La tele es sólo la tele, después de todo. Esa confusión existencial y muchas veces existencialista, era el resultado de la eterna guerra entre poderes. Un lavaje de cerebro que por fortuna no había logrado aún quebrar todas nuestras defensas.
Pero aún quería ese algo. Entendía que cada repetición de la historia es más sofocante y tormentosa como ocurre con cada verano, año tras año y década tras década. Entendía también que debíamos esperar varios años para comprender qué había ocurrido, pero no tenía ganas de hacerlo. Simplemente abrimos la boca para comernos el mundo. Al menos el que nos rodeaba.
Con los años sabría lo perdido en ese mientras tanto, y aun así sentía que sentiría necesitar algo más. Esa era nuestra palabra clave: “algo” o “algo más”. Durante todo el período de locura que había experimentado, jamás logré encontrar nada que satisficiera mi mente al cien por ciento. Sí encontré opciones, pero fui yo quien buscó tenerlas. Me sirvió saberlo y sentirme fuerte. De todos modos, no hubiese ocurrido nunca sin toda esa locura a mi alrededor. A veces simplemente hay que salir a reír y sufrir para despertar al hecho de que sí hay opciones que tomar de las orejas y hacer propias, sin importar nuestras posibilidades y siempre intentando no desistir en el camino.
[Continúa...]
Su fotolog: reporterarg
Acerca de "Temporadas en el país de las maravillas"






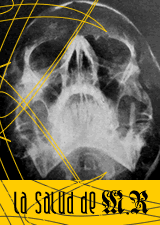
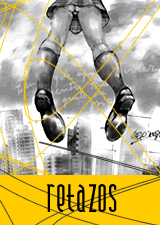












0 comentarios:
Publicar un comentario