Por Claudia Acuña  O de cómo, al someterse al marketing electoral, candidatos intentan dejar atrás los pozos que el acné produjo a su personalidad.
O de cómo, al someterse al marketing electoral, candidatos intentan dejar atrás los pozos que el acné produjo a su personalidad.
Imagino.
Un traje gris. O beige. Nunca violeta. Una corbata de seda, los zapatos lustrados, la comisa al tono y los calcetines. No imagino medias. El hombre, sintiéndose muy grande o muy chiquito, comienza la tarea. Los botones primero, el ajuste de la solapa después y por último el nudo.
Alguien lo peina. Otro alguien le disimula las ojeras. Un tercero se encarga del cepillo, para ponerlo a salvo de unas partículas de polvo que nadie ve. Los integrantes de la mesa examinadora observan los detalles de la operación con cara de entendidos. No tienen dudas. Sólo respuestas.
![[Esta foto es un truco. La campaña de Jesús Rodríguez también] Pie de foto original](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTFPnBm16HqSab9aWBt4eOAxw-t4moLD9GSFOYLxt5MEDFraQmxQvis0GrM3puNCdvvfFjK5oW5-WdAA9k24DsQJnN7w-y0Nb0jKA-JIbb6_e0gSBY3uL_d1ma8xtU-zfTNbA87Q7Iq2M/s400/Foto_La+construcci%C3%B3n+del+heroe+400px.gif) -No use anteojos, es un símbolo de debilidad, le habían dicho. -Aproveche su estilo campechano pero no abuse. Inspirar confianza no significa ser confianzudo, dictaminaron alguna otra vez.
-No use anteojos, es un símbolo de debilidad, le habían dicho. -Aproveche su estilo campechano pero no abuse. Inspirar confianza no significa ser confianzudo, dictaminaron alguna otra vez.
-Esos dientes y ese flequillo que nunca se queda quieto. Muy desprolijo. Casi infantil. Mejor, gomina y ortodoncia, aconsejaron.
-Acuérdese de llevar siempre varias carpetas. Aunque no las consulte, parecerá que ha preparado el tema lo suficiente como paro documentar todas sus afirmaciones, le dijeron.
Y ahora está ahí. Sonriendo en cada foto, repartiendo frases en cada canal de televisión, opinando sobre cada lema como un profeta, escogiendo adjetivos con precisión, acomodando el mundo por estantes y al país por votantes. Acordándose, también, que ya no tiene que rascarse la cabeza en público, ni desabrocharse el saco: Poner las manos siempre sobre la mesa, cruzar las piernas y paladear el final de sus respuestas para demostrar que, en realidad, ha dicho jaque.
El que exista una diferencia entre el individuo real y su imagen es algo inherente a la propia naturaleza humana. El problema, en todo caso, surge cuando esa imagen es exagerada por demás. Sobre esa patología se erige el mundo de la publicidad. Sobre esa aspiración se construye el mundo de la política. Quizás por ello no resulte extraño que ambos se constituyan en matrimonio, para resistir de la mano un acto tan cargado de incertidumbres y arbitrariedades como el de ser elegido.
Imagino, por último, que toda esta pirotecnia tan perversa esconde una debilidad, no exento de ternura. Alguien quiere hacernos creer que es el mejor. Y se sabe humano. Se le retuerce el estómago de sólo pensar en los chistes que le hacían sus compañeros de la escuela primaria. Le suenan las tripas cuando recuerda cada palabra pronunciada por aquella rubia, cuando se atrevió a invitarla a bailar. No quiere siquiera recorrer mentalmente su adolescencia, repleta de torpezas. Desde allí, desde la mirada compasiva de su mamá o del único insulto dicho en voz alta por su actual mujer, es que ha renunciado a los caprichos del espejo y ha preferido ser esto: un nombre impreso en una boleta electoral, que puede acercarlo a la gloria, o confirmar -cuando al fin la computadora escupa los números del veredicto- que, una vez más, la rubia no lo sacó a bailar.
Publicado en el Suplemento Caín N° 6, de la revista Humor (R) en 1987.






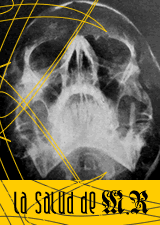
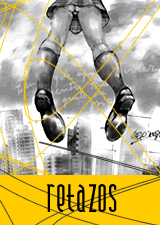












0 comentarios:
Publicar un comentario